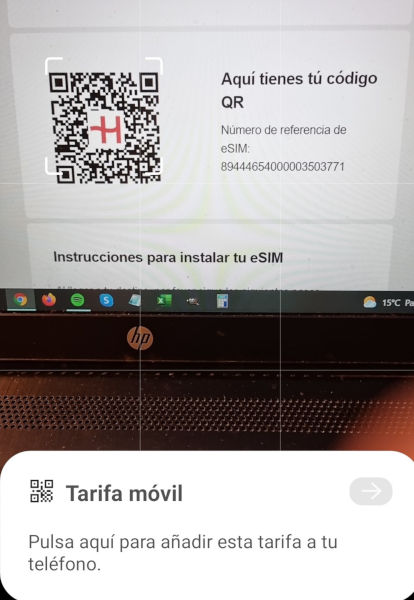La línea se dibujó en el horizonte como un hilo gris en una colcha verde claro, pero a medida que el avión se aproximaba, pasó a ser una columna de varios cientos de animales que serpenteaba por la llanura. «¡Son ñúes! –gritó Charlie para hacerse oír sobre el rugido del motor–. Un grupo reducido». Estábamos en Tanzania, al norte del cráter del Ngorongoro, y como era marzo sabíamos que los animales pronto partirían rumbo al noroeste, para atravesar el Parque Nacional del Serengeti y entrar en Kenia.
Y allí estaban, en un convoy perfectamente recto y compacto. Pude distinguir sus cuernos curvados y sus cabezas alargadas, que subían y bajaban en su pesado caminar bajo el sol matutino. Varias crías se apretaban contra el costado de sus madres.
Hace milenios que las manadas de ñúes azules recorren el gran ecosistema del Serengeti describiendo un círculo en sentido horario –cada individuo camina unos 2.800 kilómetros, la distancia que hay entre Lisboa y Varsovia–, siguiendo las lluvias, comiendo los pastos, abonando el suelo, alimentando a los depredadores. Y allí estaba la manada que, recorriendo la senda atemporal de sus ancestros, avanzaba hacia el noroeste.
Solo que, no, no avanzaban rumbo noroeste.
«¿Pero por qué van hacia el sur?», grité a Charlie.
«¡Quién sabe! –respondió–. Están buscando hierba. Aquí no hay mucho que comer».
Había viajado a Tanzania para ser testigo de la gran migración de ñúes y acompañaba a Charlie Hamilton James, que llevaba dos años documentando el largo viaje de estos animales. Habíamos despegado de Arusha, con el Kilimanjaro descollando en el horizonte. El suelo se había desplegado como un mar de verdes exuberantes, un mosaico de cafetales y densas arboledas, pero tras sobrevolar el cráter, el paisaje dio paso a inmensas llanuras formadas por antiguas coladas de lava cubiertas por fértiles estratos de ceniza, regalo de los volcanes de la zona.
Apenas un mes antes el área que sobrevolábamos era una alfombra de gramíneas supernutritivas, pero había dejado de llover y, mirásemos a dónde mirásemos, en casi todas las direcciones, la tierra se veía agostada. La fila de ñúes se antojaba una tribu errante y perdida en la inmensidad, presa fácil para cualquier manada de leones o de hienas.
Entonces me fijé en un ejemplar que se apartaba de la fila. Miraba a su alrededor y echaba a andar en sentido contrario, como si se hubiese percatado de que el grupo iba mal encaminado y hubiese decidido partir en solitario. Con esa maniobra parecía tener todas las papeletas para morir. La manada hizo caso omiso de su miembro descarriado y prosiguió la marcha. Ese ñu, pensé, no sobrevivirá.
Teniendo en cuenta la carrera de obstáculos que quedaba por delante, lo más lógico sería pensar que muchos de los que continuaban la marcha tampoco saldrían con bien. Estarían a merced de una meteorología voluble, corrigiendo el rumbo a menudo y salvando enormes distancias para encontrar algo de hierba fresca. El asedio de los depredadores sería incesante. Desde hace unos años también tienen que vérselas con impedimentos humanos –vallas levantadas para proteger cultivos y ganado– y competir con rebaños cada vez más numerosos de ovejas y cabras.
¿Son tontos los ñúes? «Ningún animal es tonto. Pero los hay más listos que otros».—Ekai Ekalale, Guía Keniano
Pero la prueba más abrumadora que tendrían que superar sería una que existe desde tiempos inmemoriales: el río Mara, que los ñúes deberían cruzar para alcanzar los mejores pastos en la Reserva Nacional Masai Mara de Kenia, y de nuevo para regresar a Tanzania. Charlie, quien lleva más de 20 años fotografiando y filmando el Serengeti, ha contemplado esa escena decenas de veces y observado cómo miles de estos ungulados avanzan hacia la muerte siguiendo alegremente a sus congéneres. «El año pasado estuve allí y había cientos de ñúes muertos en las orillas y flotando en el río –me contó–. Da miedo».
Muchos de los individuos más jóvenes o débiles mueren pisoteados cuando las manadas descienden en una caótica carrera por las escarpadas márgenes embarradas para lanzarse al agua. Cientos se ahogan o son arrastrados al fondo por los numerosos cocodrilos del Mara. Y muchos de los ñúes que logran cruzar el río pronto se ven en las fauces de los leones y las hienas que los esperan en la otra orilla.
Charlie me habló de un ejemplar que, habiendo sobrevivido al aterrador paso del río, cambió de opinión sin más al cabo de unos minutos y quiso cruzar de nuevo al otro lado, para morir tratando de regresar al punto del que acababa de partir. «Vaya, que no son precisamente unas lumbreras», dijo.
Y justo en eso radica el misterio del ñu: su migración anual es un ejemplo exquisito de que la naturaleza funciona como un reloj. Pero vistos de cerca, son unos animales de aspecto ridículo y conducta enigmática que dan la impresión de tener pocas luces, pese a lo cual llevan miles de años habitando un paisaje tan complejo como despiadado. Al pensar en el ejemplar que se separó de los suyos y marchó en solitario, me pregunto cómo ha sobrevivido una especie aparentemente tan poco dotada.
Acaba de amanecer en Masai Mara y me protejo del frío con una olkarasha –la tela de cuadros que los masai visten tradicionalmente a modo de capa– mientras comparto un café de termo con Ekai Ekalale, un guía keniano. Observamos unos ñúes que pacen delante de nuestro Land Rover. Están tan cerca que los oímos mascar los bocados de hierba. Una hora antes habíamos visto cómo un par de leonas cazaba una cría de búfalo, que a continuación les robó una jauría de hienas. Fue a menos de 1,5 kilómetros de allí. Los ñúes tenían que haber oído los aullidos y alaridos de las hienas, pero es una especie que parece vivir ajena a cualquier peligro. Se dedican a pastar tan campantes, sin más afán que agitar las enormes orejas y sacudir el rabo para espantar las nubecillas de moscas.
Pregunto a Ekai si cree que los ñúes son tontos. «Ningún animal es tonto –dice–. Pero los hay más listos que otros». Apunta, eso sí, que no soy el primero en plantear esa pregunta. Los ñúes nunca han dejado de desconcertar a las personas con las que conviven más de cerca, los masai y otros pueblos de la región. Una leyenda local cuenta que el ñu se creó con las partes descartadas en el diseño de otros animales. «Tiene cabeza de facocero, cuello de búfalo, rayas de cebra y cola de jirafa», me cuenta Ekai. Existen muchas versiones del mito, entre ellas una que asigna al ñu un cerebro de pulga.
Será un mito, pero como descripción tiene su miga. Es verdad que parecen contrahechos y bobalicones. Pertenecen a la familia de los antílopes, algo que cuesta creer al verlos junto a sus primos, como el elegante impala o la delicada pero acrobática gacela de Thomson. Tanto los cuernos como los ojillos dan la impresión de ser varias tallas menos de lo que necesitarían sus caras extralargas, exageradas todavía más por unas largas barbas desgreñadas. Y su cuerpo transmite una sensación de incómodo desequilibrio, con enormes jorobas detrás de los hombros que dan paso a unos cuartos traseros caídos, cual levantador de pesas que solo trabaja el tren superior. Esta complexión desproporcionada sobre unas patas flacuchas le dan unos andares de lo más desgarbados.
Por no hablar del constante sonido que emite, una voz a medio camino entre croar y mugir que movió a los antiguos nómadas africanos a darle el onomatopéyico nombre de «gnu» (pronunciado gue-nú).
El resultado es una criatura tan estrambótica y a la vez tan humilde, que cuando los colonos holandeses la vieron por primera vez le dieron uno de los nombres más prosaicos del nomenclátor zoológico: wilde-beest, bestia salvaje. ¿Cómo creó la naturaleza este Frankenstein del reino animal?
Para averiguarlo, telefoneé a Anna Estes, ecóloga del Carleton College que trabaja en Tanzania. «Mejor no sigas por ahí –me dijo–. Mi padre se ofendía mucho cuando le sacaban defectos al ñu». La llamé porque su padre, el biólogo Richard Estes, es el autor de The Gnu's world, una exhaustiva historia vital de la especie y un completísimo argumentario para rebatir los chistes hechos a su costa. Richard, que inició sus investigaciones en 1962, fue uno de los primeros científicos en estudiar la conducta del ñu barbiblanco del Serengeti.

Anna se pasó la infancia siguiendo las manadas desde un Land Cruiser hecho polvo, mientras su padre observaba cómo se apareaban, parían, repelían a los depredadores y, sí, morían a centenares. Richard se jubiló hace un par de años y su hija ha continuado estudiando la ecología del Serengeti.
Piénsalo así, me sugirió: un indicador de éxito evolutivo es la población. En este sentido el ñu azul, con más de 1,3 millones de individuos, es con diferencia el gran mamífero más próspero del Serengeti. El elefante apenas suma 8.500; el león, el llamado rey de la sabana, no pasa de 3.000. Las especies que más se le acercan en cuanto a población son la gacela de Thomson y la cebra, con unos pocos cientos de miles de individuos cada una.
Este éxito, apuntó Estes, está relacionado con su singular morfología, que no es sino la suma de adaptaciones perfeccionadas a lo largo de un millón de años para ayudarlos a salvar vastas distancias y sacar pleno partido a un ecosistema único. Los pequeños cuernos –ridículos en comparación con los gigantescos cascos astados del búfalo africano– suponen menos peso que ha de transportar cuando recorre largas distancias o cruza ríos a nado, y reducen la probabilidad de que se enganchen en los matorrales. El hocico plano se traduce en una capacidad de forrajeo que rivalizaría con cualquier cortacésped. El lomo caído propicia en realidad un modo de andar extremadamente eficiente, y los tobillos tienen una elasticidad que le permiten brincar en la carrera: ambas adaptaciones ahorran energía en la larga migración. Y por torpe que parezca a simple vista, el ñu alcanza velocidades de 80 kilómetros por hora, suficientes para esquivar a las hienas y correr más que los leones. También tiene el don de percibir dónde está lloviendo y poner rumbo hacia tormentas lejanas, que a su llegada habrán hecho que brote la hierba.
Pero la adaptación más espectacular del ñu es su estrategia reproductiva. A partir de finales de enero, las manadas se congregan en las mismas llanuras que sobrevolamos Charlie y yo, cuando aún están verdes gracias a las lluvias estacionales y los nutrientes del suelo volcánico. A diferencia de muchas otras especies de antílope, el ñu no oculta a sus crías, y las hembras paren todas a la vez en campo abierto. A lo largo de tres semanas nacen en torno a medio millón de ñúes, unos 24.000 al día.A los siete minutos de abandonar el claustro materno, están en pie; a las 24 horas son capaces de correr junto a su madre.
Leones, hienas y otros depredadores están atentos a este festín anual y se ponen las botas con los recién nacidos, pero solo consumen una mínima fracción del total. En pocas semanas, crías y adultos ya están de camino hacia la siguiente parada, acrecentado su número en un 30 %.
Tras hablar con Anna Estes, partí en busca de otros ejemplos de la conducta ingeniosa de los ñúes.
Descubrí que las hembras siempre paren a plena luz del día, estrategia que las pondría en una situación de vulnerabilidad si no fuese porque tanto leones como hienas suelen cazar por la noche. Y que las glándulas odoríferas de sus pezuñas dejan un rastro de hormonas que ayuda a los animales a encontrar su camino.
Entonces me topé con un ejemplo que me retrotrajo al avión en compañía de Charlie, y recordé el misterio del ñu que se había ido por su cuenta. Si una madre se ve separada de su cría, descubrí, abandona la fila y da la vuelta para llegar hasta el final de la misma, que es donde por instinto van las crías cuando se pierden.

Antes de partir hacia el Serengeti supe de un joven ecólogo que cambió para siempre la visión que tenían los científicos del ñu azul. Tony Sinclair se crio en Tanzania, estudió zoología en Oxford y dedicó más de una década a cuantificar las poblaciones de animales del Serengeti. En abril de 1982 viajó a Pretoria, en Sudáfrica, para participar en una reunión de conservacionistas. Cuando subió al estrado, anunció algo asombroso: junto con otro ecólogo, Mike Norton-Griffiths, acababa de cuantificar la manada de ungulados más grande jamás registrada.
Calcular con precisión el tamaño de una manada migratoria de semejantes dimensiones –cuando todavía no se utilizaban los satélites y otras tecnologías avanzadas– ya era de por sí una hazaña impresionante, pero todavía asombraba más saber que se trataba de los ñúes del Serengeti.
Desde la década de 1890 en adelante, los ñúes fueron diezmados por brotes de peste bovina, una virosis que aunque es inofensiva para los humanos resulta letal para el ganado doméstico y sus parientes salvajes, como son el ñu y el búfalo africano.
A principios de la década de 1960 se completó una campaña de vacunación masiva que puso fin a los brotes pecuarios, y la población de ñúes empezó a recuperarse con una rapidez pasmosa. Antes de que la vacuna prácticamente erradicase la peste bovina, la población de ñúes del Serengeti era de unos 260.000 individuos; en solo 17 años, de 1961 a 1977, se multiplicó por más de cinco hasta los 1,4 millones. Sinclair me mostró una foto en blanco y negro que había tomado en uno de sus vuelos de recuento. Una ingente manada cubre la tierra de horizonte a horizonte.
Pero sus colegas de Pretoria no compartieron su entusiasmo. «Me encontré con unas personas que se ponían de pie para decir: "¡Pero qué irresponsabilidad! –me contó cuando charlamos por Zoom–. ¡Lo que tenemos que hacer es sacrificar a la mitad de la población!"».
Aquel era el dogma imperante entre muchos científicos, me confesó Sinclair. Estaban convencidos de que había que manipular las poblaciones de especies salvajes para mantenerlas en equilibrio. «Tenían que ser controladas porque de otro modo se desmandaban y lo destrozaban todo», me dijo, reproduciendo aquel razonamiento.

Sinclair no compartía esa visión. «Pensé que podíamos demostrar por qué aquello no era así en el caso de la población de ñúes del Serengeti».
Volvió al Serengeti y, a lo largo de los años siguientes, sus colegas y él empezaron a percibir cambios notables. El primero fue el aumento de las poblaciones de depredadores. Ese no era un dato demasiado sorprendente –a mayor número de presas, más cantidad de alimento para leones, hienas, guepardos y leopardos–, pero Norton-Griffiths también detectó que se producían menos incendios forestales. Sinclair y él llegaron a la conclusión de que la gran manada de ñúes impedía que la hierba creciese como antes, de modo que los incendios eran menos frecuentes y menos intensos, lo que a su vez permitía que creciesen los árboles. De pronto, grandes zonas que llevaban casi un siglo siendo pastos empezaban a reforestarse.
Con los árboles llegaron también más insectos, más aves y más animales folívoros, como jirafas y elefantes. Y los ñúes desperdigaban sus excrementos al desplazarse, abonando el suelo, que producía más hierba para consumo de los propios ñúes y de otras especies. Las poblaciones de elefantes aumentaron, proliferaron las mariposas e incluso los escarabajos peloteros.
Sinclair comprendió que el Serengeti estaba transformándose en un lugar que muy pocos humanos –tal vez ninguno– podían recordar. Y el impulsor de aquella metamorfosis no era otro que el modesto ñu. En aquel momento, el concepto de especie clave –un animal cuya existencia es crucial para la estructura y salud de un ecosistema– era relativamente nuevo. Hasta entonces, todas las especies categorizadas como clave eran superpredadores.
Pero el rey del Serengeti resultó no ser el león, sino su presa.
En pocas palabras, «sin el ñu no hay Serengeti, o al menos un Serengeti reconocible», me dijo Sinclair.
Mientras conducía por las llanuras, aun cuando no avistaba ñúes, me topaba a menudo con sus restos –costillares decolorados, vértebras desarticuladas y fémures alabastrinos–, identificables por la presencia cercana de una calavera con los inconfundibles cuernos.
Me había enterado de que un discípulo de Sinclair, Grant Hopcraft, ecólogo de la Universidad de Glasgow, estaba estudiando despojos de ñu, una especie de CSI: Serengeti. Así que lo llamé. Yo había dado por hecho que la mayor parte de aquellos despojos eran restos de cacerías, pero Hopcraft me sacó de mi error: «La gente cree que los ñúes mueren en las fauces de leones, hienas, cocodrilos, cosas así. Pero los depredadores solo son responsables de entre el 25 y el 30 % de las muertes de individuos adultos». ¿Cuál es pues la primera causa de muerte? La inanición.
Hopcraft y su equipo estudian huesos de ñu, sobre todo fémures. «Entre otras cosas, analizamos la médula», me contó, explicando que contiene la última reserva de grasa del animal, aun después de muerto.
Si el contenido graso de la médula aparece agotado, Hopcraft sabe que el animal metabolizó antes de morir toda la energía que tenía almacenada en forma de grasa subcutánea y visceral, parte del tejido muscular y, en un último intento de supervivencia a la desesperada, las reservas intraóseas de emergencia. Llegados a ese punto, me explicó, «los animales son lo que nosotros llamamos un cadáver con pulso». Es posible que un depredador le haya asestado el golpe de gracia, pero solo porque el ñu ya estaba debilitado por el hambre.
El equipo de Hopcraft también estudia la cola del ñu. Sus pelos, de unos 30 centímetros de largo, relatan la historia del último año y medio de vida del animal. Los científicos los cortan en segmentos diminutos que representan unos 15 días de crecimiento cada uno y a continuación analizan los isótopos y las hormonas que contienen, fuente de una enorme cantidad de datos sobre el individuo. «Es como si el animal escribiese todos los días en su diario –me dijo Hopcraft–. "Estoy preñada. Tengo hambre. Siento estrés. He estado comiendo en esta zona. He comido esto". Nos da toda esa información».
¿Y qué revelan los diarios de los ñúes? Que están permanentemente muertos de hambre, sobre todo las hembras. «La hembra de ñu vive casi toda su vida al borde de la inanición –me explicó Hopcraft–. Y es porque se reproduce sin cesar».
El ecólogo me contó que las hembras están todo el año preñadas o amamantando, y que durante un cuatrimestre, concretamente de junio a septiembre, gestan y amamantan a la vez, al tiempo que migran, una descomunal demanda energética para su organismo. «Por eso están total y absolutamente concentradas en consumir la mayor cantidad posible de los pastos más nutritivos hasta que los agotan», explica. En ese momento tienen que averiguar sin demora dónde está lloviendo, salvar con la mayor rapidez posible cinco o seis kilómetros hasta el siguiente pasto disponible y empezar a comer de nuevo, compitiendo con otro millón de ñúes que hacen exactamente lo mismo. «Ese es el motor de la migración».
«Es como si el animal escribiese todos los días en su diario. "Estoy preñada. Tengo hambre. Siento estrés"-Nos da toda esa información».—Grant Hopcraft, Ecólogo.
Me acordé del ñu que Charlie había visto cruzando el Mara dos veces en un mismo día y pregunté a Hopcraft si era posible que el hambre condujese a un animal a hacer caso omiso de amenazas tan palmarias. «Podría ser –contestó–. Evitar a los depredadores modela parte de su conducta, pero la inanición es la fuerza dominante».
Hace muchos años contraté un safari barato en Nairobi y en menos de una hora estábamos en medio de una manada de ñúes, con el horizonte urbano al fondo. El aire apestaba a excremento y lo llenaban los «ñugidos» incesantes. El guía nos explicó que aquella manada de unos 20.000 individuos migraría a las vecinas llanuras de Athi-Kaputiei y volvería al cabo de un tiempo. Era una versión en miniatura de la gran migración Serengeti-Mara que tenía lugar al sudoeste.
Se lo mencioné a Joseph Ogutu cuando nos conectamos por Zoom, y él asintió con tristeza. Nacido y criado en el oeste de Kenia, Ogutu es estadístico sénior de la Universidad de Hohenheim, en Stuttgart, Alemania; su especialidad es cuantificar las poblaciones de especies salvajes de Kenia y modelizar su evolución. Conoce bien la historia de la manada de Athi-Kaputiei. A principios de siglo empezó a reconstruir las baterías de datos del Gobierno keniano referentes a estos ñúes. Habían hecho un buen trabajo de recogida de información, reconoció, pero los datos estaban dispersos en cintas, discos duros y documentos.
Conforme rescataba la información y la comparaba con las cifras actuales, empezó a vislumbrar un panorama preocupante: el colapso de la migración. La manada había pasado de unos 30.000 individuos a mediados de los años setenta a menos de 3.000 en 2014. La merma se atribuía a un abanico de actividades humanas, entre ellas la expansión urbana de Nairobi, la instalación de explotaciones agrícolas cercadas y la ampliación de la red ferroviaria. Con el tiempo, aquellas invasiones del territorio natural bloquearon las rutas de las que dependían los ñúes para localizar suficientes pastos para mantener sus poblaciones. Incapaces de moverse en libertad, los ñúes supervivientes dejaron de migrar.

Ogutu me explicó que muchos de esos obstáculos están estrangulando hoy la migración del Serengeti a su paso por Masai Mara. Mientras me los enumeraba –más ganado ovino y caprino, más vallas en las comunidades masai, más agua captada por las explotaciones agropecuarias–, imaginé a un cardiólogo revisando una resonancia magnética que revelaba obstrucciones en el sistema circulatorio del paciente y calculando cuánto resistiría el corazón. La cifra de ñúes que llegan a Kenia está disminuyendo, me confirmó Ogutu. «Los que llegan pasan en Mara hasta un mes y medio menos al año que antes».
Que dejasen de llegar supondría un golpe formidable tanto para el ecosistema como para la economía keniana, dado que miles de turistas extranjeros acuden a Mara para ver el espectáculo.
Pregunté a Ogutu si creía que la tendencia era irreversible. «Los datos que he visto y las proyecciones de futuro no invitan al optimismo –afirmó–, a menos que podamos reservar parte del territorio y protegerlo a perpetuidad para uso del ñu».
Uno de los últimos días que estuve en Mara, Charlie, Ekai y yo avistamos un ñu joven que galopaba en solitario por la carretera. Nada parecía perseguirlo. Simplemente corría solo, algo extraño en un ñu. Lo alcanzamos y durante un rato avanzamos en paralelo. No nos prestó atención; siguió adelante, con los ojillos fijos en el camino. ¿A dónde iba? ¿Qué estaría pensando? En ese momento di por hecho que no sobreviviría, pero hoy no lo tengo tan claro.
---
Peter Gwin es redactor de la revista desde 2003 y copresenta el podcast Overheard at National Geographic.
Este artículo pertenece al número de Diciembre de 2021 de la revista National Geographic.
via https://ift.tt/JKJLOL https://ift.tt/3l80jcy