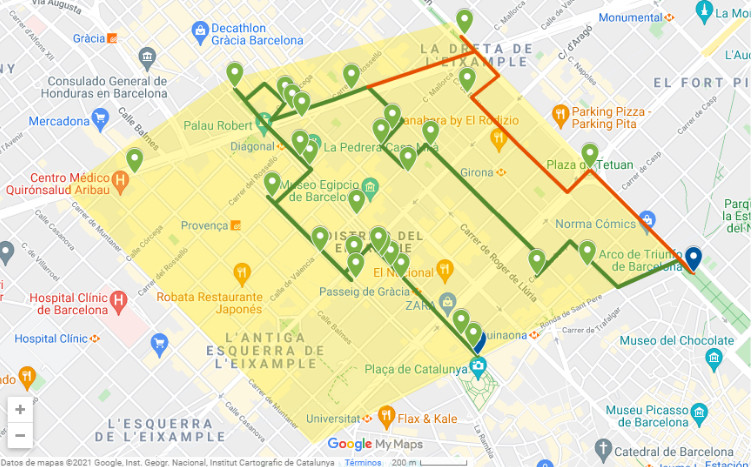La evolución ha dotado al cuerpo humano de dos mecanismos básicos de disipación del calor: la vasodilatación, que conduce el calor a la piel para eliminarlo, y la sudoración, que enfría la piel por evaporación. Si ambos mecanismos fallan, morimos. No parece muy complicado, pero en realidad se trata de un complejo colapso en cascada.
A medida que aumenta la temperatura interna de una persona víctima de un golpe de calor, el corazón y los pulmones trabajan cada vez con más esfuerzo para mantener la presión en unos vasos sanguíneos ya dilatados. Llega un momento en que el corazón no puede más. La presión arterial cae y la víctima se siente mareada, no se mantiene en pie y tiene dificultades para hablar. Los niveles de sodio se desploman y aparecen calambres musculares. En esta situación, muchas personas, confusas, incluso delirantes, no se dan cuenta de que necesitan atención inmediata.

Cuando el flujo sanguíneo se dirige a gran velocidad hacia la piel sobrecalentada, los órganos reciben menos riego, lo que desencadena una serie de reacciones que deterioran las células. Algunas víctimas sucumben con una temperatura interna de 40 °C; otras llegan a soportar 42 °C durante varias horas. El pronóstico suele ser peor en el caso de niños muy pequeños y ancianos. Incluso estando sanas, las personas mayores se hallan en clara desventaja: el número de glándulas sudoríparas merma con la edad, y muchos medicamentos habituales embotan los sentidos. Es habitual que las víctimas no beban, porque no sienten suficiente sed. En ese caso la sudoración deja de ser una opción, pues el cuerpo no tiene agua de la que prescindir. En lugar de sudar, a veces tiembla.
Llegados a este punto, los más débiles pueden sufrir un infarto; los más resistentes pueden experimentar visión en túnel, tener alucinaciones y sentir la necesidad imperiosa de despojarse de unas ropas que, con las terminaciones nerviosas en llamas, sienten como si fuesen papel de lija. A estas alturas, a medida que los vasos sanguíneos empiezan a perder integridad, desmayarse es una bendición. Los tejidos musculares –incluidos los cardíacos– pueden ser los siguientes en dañarse. Una vez que el tubo digestivo empieza a perder su capacidad de retener los fluidos, las toxinas entran en el torrente sanguíneo. El sistema circulatorio responde con una coagulación generalizada que compromete aún más los órganos vitales: riñones, vejiga, corazón. La muerte es inminente.

En el verano de 2003, una zona de altas presiones se hizo fuerte sobre el oeste y el centro de Europa. Supercalentada por encima del Mediterráneo, la colosal masa de aire arremolinado repelió durante varias semanas las incursiones de aire más frío procedente del Atlántico. En Francia las temperaturas aumentaron sin cesar, manteniéndose durante ocho días sin bajar de unos inconcebibles 40 °C. A medida que el calor se recrudecía, empezaron a morir personas.
Los hospitales pronto se vieron desbordados. Las morgues se saturaron. Los cuidadores a domicilio llegaban a las casas de sus clientes y se los encontraban desplomados en el suelo o muertos en una butaca. La policía era requerida para que forzase la puerta de las viviendas, «y al abrirlas nos encontrábamos cadáveres. Era dantesco», recuerda el presidente de la asociación francesa de médicos de urgencias, Patrick Pelloux. Muchos de los cuerpos no se descubrieron hasta pasadas varias semanas. Francia acabaría achacando más de 15.000 defunciones a aquella ola de calor.

El caso de Italia fue aún peor: encajó cerca de 20.000. En todo el continente perdieron la vida más de 70.000 personas, la mayoría de ellas pobres, solas y ancianas. Los científicos determinaron a posteriori que el que fuera el verano más caluroso de Europa en 500 años estaba claramente relacionado con el cambio climático.
Entre las múltiples amenazas climáticas que los científicos asocian con el calentamiento global –huracanes más violentos y destructivos, sequías, subida del nivel del mar, temporadas de incendios más largas–, el aumento de las olas de calor es la más inmediata y más fácil de intuir. Mientras sigan aumentando las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero, las olas de calor serán más largas, y los días, más calurosos. En todo el mundo, los últimos seis años han sido los más cálidos desde que existen registros. En el sudoeste de Estados Unidos el termómetro empieza a alcanzar o a superar los 37,8 °C semanas antes que hace un siglo, y se mantiene en esas cotas tres semanas más que entonces. Y en Europa, el funesto verano de 2003 ha demostrado ser algo más que una mera anomalía estadística: desde entonces se han producido cinco olas de calor importantes en el continente, y en 2019 se registraron récords térmicos en seis países de la Europa occidental, entre ellos los 46 °C de Francia.
Dentro de 50 años, un tercio de la población mundial podría residir en lugares cuyas condiciones se asemejan a las del Sáhara, donde el promedio de las máximas estivales supera los 40 °C.
La solución definitiva, sobra decirlo, pasa por reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si no lo hacemos, en 2100 la cifra de muertes relacionadas con el calor podría superar las 100.000 al año en Estados Unidos. En otras regiones el panorama es mucho más aciago: la India, por ejemplo, podría registrar en torno a un millón y medio de defunciones, según apuntan las investigaciones actuales. Además, aun cuando pongamos coto a las emisiones, el planeta seguirá calentándose igualmente durante décadas. Se ha puesto en marcha un mecanismo monstruoso que cambiará en lo fundamental nuestra forma de vida en la mayor parte del planeta.
El calor extremo ejerce efectos perniciosos incluso cuando no es letal. La ciencia vincula las altas temperaturas con una mayor incidencia de partos prematuros, bajo peso al nacer y muerte fetal, y el agotamiento por calor afecta al estado de ánimo, la conducta y la salud mental. Un tiempo más caluroso se traduce en mayor violencia en todos los estratos socioeconómicos. Empeora el rendimiento escolar de los niños y reduce la productividad. La Organización Internacional del Trabajo predice que el estrés térmico reducirá el total de horas trabajadas un 2,2 % en 2030, lo que equivale a la pérdida de 80 millones de puestos de empleos a tiempo completo, sobre todo en países de rentas bajas y medias. Incluso en los países prósperos, quienes trabajan al aire libre por una exigua remuneración –obreros de la construcción o peones agrícolas, por ejemplo– encajarán un duro golpe. En 2050 el sudeste de Estados Unidos registrará tales niveles de temperatura y humedad que probablemente la temporada de cultivo en toda su extensión se considere «insegura para el trabajo agrícola con las prácticas laborales actuales», han informado investigadores de la Universidad de Washington.
Los humanos, junto con nuestros cultivos y nuestro ganado, llevamos los últimos 10.000 años evolucionando en un nicho climático relativamente reducido, centrado en una temperatura media anual de casi 12,8 °C. Nuestro organismo se adapta sin dificultad a temperaturas más altas, pero el grado de calor y de humedad que podemos tolerar tiene un límite.
Hasta la persona más sana y aclimatada al calor perderá la vida tras unas pocas horas de exposición a una temperatura de bulbo húmedo de 35 °C, una medida combinada de temperatura y humedad que tiene en cuenta el efecto refrigerante de la evaporación. A esos grados, el aire es tan caliente y húmedo que pierde la capacidad de absorber el sudor humano. Dar un largo paseo en tales condiciones –ya no digamos recoger tomates o reparar una carretera– podría ser fatal. Los modelos climáticos predicen que dentro de unos 50 años las temperaturas de bulbo húmedo del sur de Asia y zonas de Oriente Próximo superarán con regularidad ese punto de referencia crítico.
Para entonces, según un estudio publicado en 2020 en Proceedings of the National Academy of Sciences, un tercio de la población mundial podría estar residiendo en lugares –de África, Asia, América del Sur y Australia– cuyas condiciones se asemejen a las del Sahara actual, donde el promedio de las máximas estivales supera los 40 °C. Miles de millones de personas se enfrentarán a un dilema perverso: emigrar a climas más fríos o quedarse y adaptarse. Retirarse al interior de espacios climatizados sería una solución obvia, si no fuese porque las actuales tecnologías de frío contribuyen a calentar el planeta, y que muchas de las personas que más lo necesitan no pueden costeárselas. El problema del calor extremo se entreteje fatalmente con problemas sociales como el acceso a la vivienda, al agua y a la sanidad.

Phoenix, Arizona, es la ciudad más calurosa de Estados Unidos: alcanza o supera los 37,8 °C más de 110 días al año. No es de extrañar que también registre con regularidad las cifras más elevadas de muertes relacionadas con el calor. En 2020 sucedió en el condado de Maricopa, con un récord histórico de 207 defunciones por esta causa, según informa el departamento de medicina forense, que está obligado por ley a investigar todas las muertes no naturales, entre ellas las relacionadas con la temperatura.
Cuando se comunica una muerte que puede estar relacionada con el calor, explica Melanie Rouse, jefa de investigación del departamento, su personal entrevista en primer lugar a cualquiera que pueda aportar alguna información reciente sobre el fallecido. ¿Sudaba a mares o no sudaba nada? ¿Tenía dolor de cabeza o náuseas? ¿Estaba haciendo labores de jardinería? ¿Consumiendo alcohol o drogas, que interfieren en los mecanismos de termorregulación? «Tratamos de averiguar qué condujo a ese desenlace, descubrir si existen otras causas convincentes de la muerte», dice Rouse.
En el lugar del óbito, los investigadores miden la temperatura tanto del cuerpo como de la habitación (la temperatura interior más alta que han registrado fue de 62,8 °C en 2017) y toman una muestra de humor vítreo de la víctima. Las células se descomponen con rapidez a altas temperaturas, explica Rouse, «pero el globo ocular es un espacio protegido». A continuación un equipo de químicos y médicos analizarán el fluido extraído para determinar si el fallecido estaba deshidratado, presentaba una hiperglucemia o una insuficiencia renal, todo lo cual eleva la vulnerabilidad frente al calor.
Algo más de la mitad de las muertes relacionadas con el calor registradas en el condado de Maricopa tienen lugar en el exterior, sobre todo entre personas sin hogar. Muchas de las muertes en interiores se producen en casas móviles, cuyo aislamiento deficiente dificulta su refrigeración. En los países más pobres la situación es mucho peor.

En la India, cuando la temperatura supera los 40 °C, las autoridades aconsejan a la población que no salga a la calle y beba agua fresca. Pero es una recomendación inútil para las decenas de millones de personas en cuyas casas hace más calor que en el exterior, que carecen de electricidad para poder conectar ventiladores o nebulizadores (apenas el 8 % de los hogares indios cuentan con aire acondicionado) o que, como Noor Jehan, directamente no tienen casa.
Jehan, de 36 años, lleva toda su vida viviendo al raso, en un parque del distrito de Delhi Sur. Cada mañana deja amontonadas sus exiguas pertenencias junto a un muro y se dirige a duras penas a la obra en la que trabaja. Cumple con su jornada aunque el mercurio ronde los 48 °C. Como millones de indios que trabajan a jornal, ella, si no trabaja, no tiene qué dar de comer a sus tres hijos. «Cuando vuelvo ni siquiera tengo agua para darme un baño, para lavarme la suciedad y el sudor y refrescarme», dice. Su fuente de agua potable queda a más de kilómetro y medio de distancia.
Su marido lleva un rickshaw, pero, malnutrido y deshidratado, se desmaya con frecuencia por el calor. Su hermana Afsana y sus tres hijos se las arreglan tendiendo esteras sobre la acera para descansar o incluso dormir. «Al pasar los coches, levantan un poco de brisa», dice Afsana.
En Phoenix, el investigador de la Universidad Estatal de Arizona David Hondula estudia las repercusiones sociosanitarias del inclemente calor urbano. Últimamente ha estado pateándose las abrasadoras aceras de la ciudad para identificar los lugares óptimos para plantar decenas de miles de árboles de sombra, una respuesta urbana cada vez más común en todo el mundo ante el aumento de las temperaturas. «A menos exposición al calor, menos riesgo –dice Hondula–. De todos modos, no creo que convenga fiarlo todo a la plantación de árboles para que la gente no muera de calor».
Cuando se le pregunta qué otras medidas más adecuadas podrían tomarse, responde sin dudar: «Aumentar el acceso al aire acondicionado».

El aire acondicionado doméstico siempre se ha considerado un lujo. Pero en muchos lugares se está convirtiendo en un imperativo de salud pública, imprescindible para prevenir muertes relacionadas con el calor. La buena noticia, apunta un estudio del Laboratorio de Impacto Climático –un consorcio de climatólogos–, es que, según las previsiones, en 2099 el desarrollo económico habrá generalizado el uso del aire acondicionado y el acceso a la asistencia sanitaria, salvando así millones de vidas al año. La Agencia Internacional de la Energía prevé que el número de aparatos domésticos de aire acondicionado se dispare de los 1.600 millones actuales hasta los 5.600 millones a mediados de este siglo.
La mala noticia es que la tecnología actual de climatización sale muy cara al planeta. La mayoría de los sistemas se basan en bombear un líquido refrigerante a través de una bobina de evaporación situada en el interior del aparato de aire acondicionado que se instala dentro del edificio; al convertirse en gas dentro de la bobina, el líquido absorbe el calor y la humedad del aire. En el exterior del edificio, un compresor, condensador y ventilador vuelven a convertir el gas en líquido, liberando el calor y el agua condensada.
Este ingenioso método, ideado hace ya un siglo, presenta tres problemas. En primer lugar, los hidrofluorocarbonos que suelen utilizarse como refrigerantes son en sí mismos gases de efecto invernadero; cuando se filtran al medio ambiente, presentan un potencial de calentamiento global miles de veces superior (comparando molécula a molécula) que el dióxido de carbono. En segundo lugar, los aparatos convencionales de aire acondicionado no eliminan el calor: simplemente lo expulsan al exterior. En Phoenix, según un estudio, elevan la temperatura exterior nocturna hasta 1 °C. Y, en tercer lugar, consumen cantidades ingentes de electricidad: en torno al 8,5 % del consumo total mundial. La mayor parte de esa energía sigue generándose mediante la quema de combustibles fósiles. En 2016 la climatización emitió 1.130 millones de toneladas de dióxido de carbono; se prevé que en 2050 esa cifra sea casi el doble.
Salta a la vista que necesitamos innovación. Para fomentarla, el Instituto de las Montañas Rocosas, un laboratorio de ideas con sede en Colorado, ha participado recientemente en la convocatoria de un concurso internacional. En él se proponía que los ingenieros diseñaran un aire acondicionado doméstico que redujese a una quinta parte el impacto climático de los aparatos estándar actuales, consumiese como mucho cuatro veces menos energía y no superase más de dos veces el precio de un modelo de referencia actual.

Algunos participantes prescindieron de los refrigerantes líquidos y de la compresión de vapor en favor de nuevas tecnologías prometedoras que aún no están preparadas para dar el salto. Uno usaba la refrigeración de estado sólido, una tecnología que es probable que se preste mejor a aplicaciones muy localizadas, como la refrigeración rápida de una lata de refresco, que a refrescar una habitación. Otro proponía instalar en los tejados una serie de paneles revestidos de nanomateriales que repelen el calor solar y lo irradian de retorno al espacio en una longitud de onda infrarroja que traspasa la atmósfera. En principio, esto podría reducir en varios grados centígrados la ganancia solar térmica del edificio, «pero no es una solución en sí misma –explica Iain Campbell, investigador sénior del Instituto de las Montañas Rocosas–. No funciona en condiciones de humedad, y los paneles tienen que estar orientados al cielo». En otras palabras, no es muy útil para los vecinos de la tercera planta de un edificio de 10 pisos.
Los cuatro modelos finalistas, que en 2020 midieron sus fuerzas en un edificio de apartamentos de la ciudad india de Bahadurgarh, se basaban en la compresión de vapor convencional. Pero presentaban enormes mejoras, ya que utilizaban nuevos refrigerantes con bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y sistemas de evaporación y condensación hipereficientes. Los ganadores, diseñados por los equipos Daika y Gree, refrigeran sus condensadores con agua en lugar de aire para reducir su demanda energética, y uno de ellos cuenta con paneles solares que satisfacen parte de su consumo. Se espera que lleguen al mercado en 2025, a un precio que más o menos duplicará el del modelo de referencia. Pero sus costes de funcionamiento son tan bajos, apunta Campbell, que en apenas tres años quedarán amortizados.
En la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, el arquitecto e ingeniero Forrest Meggers está desarrollando otro sistema que podría ser muy útil en entornos cálidos y húmedos. Pero no cumplía los criterios del concurso del Instituto de las Montañas Rocosas, porque no enfría el aire de una habitación: enfría solo personas, absorbiendo el calor que irradia su piel con paneles murales de tubos de agua.
Meggers tiene en su laboratorio un prototipo del invento, al que ha llamado Cold Tube. Parece una esterilla tejida con pajitas de plástico de color azul. En un día como el de mi visita en que el termómetro marca 30 °C, llenar los tubitos con agua a 17 °C haría que los ocupantes del laboratorio tuviesen la sensación de estar a 24 °C, me explica Meggers, incluso con las puertas abiertas de par en par, algo a lo que obliga la actual pandemia.
No es la primera vez que los arquitectos instalan paneles de enfriamiento radiativo en techos y paredes, pero casi siempre con deshumidificadores, para evitar que el agua se condense en ellos y gotee sobre ordenadores y personas. Revistiendo los paneles con una sencilla membrana de polietileno, que aleja el aire húmedo de los tubos pero no el calor irradiado, explica Meggers, el problema queda resuelto.
Si mejoramos la vida de nuestros conciudadanos más vulnerables, también mejoraremos nuestra resiliencia al calor extremo.
En la superhúmeda Singapur, donde se instaló por primera vez el Cold Tube, el sistema creó un ambiente confortable consumiendo menos de la mitad de la energía que un aire acondicionado convencional y generando la mitad del calor residual. El ahorro de energía no es tan espectacular en entornos áridos, donde los aparatos de aire acondicionado no trabajan tanto para deshumidificar el aire, pero los paneles radiativos con aislamiento de membrana, dice Meggers, siguen siendo más eficientes que los sistemas convencionales.
Como los paneles enfrían el cuerpo de las personas, no grandes volúmenes de aire, podrían dar resultado incluso en exteriores, como terrazas. El mayor obstáculo a la adopción de esta tecnología, sospecha Meggers,tiene que ver con la actitud. «Los ingenieros están acostumbrados a pensar en la refrigeración y el confort estival en términos de aire acondicionado», dice. Adaptarse a un mundo más caluroso requerirá un cambio de paradigma.

Nueva York, la ciudad en la que vivo, puntúa la vulnerabilidad al calor de sus barrios en función de factores de riesgo tales como la pobreza, el acceso al aire acondicionado y la existencia de zonas verdes. El barrio de East Harlem, en la parte alta de Manhattan, tiene la peor puntuación. Su índice de pobreza del 31 % casi duplica la media neoyorquina, y presenta uno de los peores porcentajes en cuanto a viviendas que tienen aire acondicionado –un 88 %– de la ciudad. Pero el factor raza también tiene que ver.
Un tórrido día de verano me reúno con Sonal Jessel, directora de políticas de la organización sin ánimo de lucro WE ACT for Environmental Justice, para dar un paseo por East Harlem. Mientras caminamos, Jessel me señala las toallas y los trapos embutidos en los huecos que quedan entre los aparatos de aire acondicionado y los marcos de las ventanas de un edificio de apartamentos.
«La factura debe de ser de órdago», dice. El 27 % de los vecinos de East Harlem son negros, y los hogares negros pagan, por término medio, varios cientos de dólares más al año en concepto de energía que los hogares blancos de renta comparable, me explica. Sus edificios son más antiguos y están peor aislados, prosigue, y en muchos casos comparten los mismos metros cuadrados con mayor número de personas. «Si intentas trabajar o estudiar en el salón, donde está puesto el aire acondicionado, pero resulta que hay otras tres personas haciendo ruido –dice–, te vas a otra habitación y enciendes otro aire acondicionado».
Nos dirigimos al este. Apenas hay árboles en las calles y el calor irradia de las aceras, los edificios y los motores y escapes de los vehículos. Jessel y yo pasamos junto a solares llenos de maleza, gente que se abanica esperando el autobús a pleno sol y tiendas que cerraron mucho antes de la pandemia. «Tener estos espacios vacíos destroza el barrio», me dice.
Y también puede hacer que sus residentes sean más vulnerables al calor: cuando el sociólogo Eric Klinenberg, de la Universidad de Nueva York, estudió la ola de calor que sufrió Chicago en 1995, en la que murieron más de 700 personas, descubrió que los barrios de renta baja con espacios públicos frecuentados y mucha actividad comercial registraban menos muertes relacionadas con el calor. En los barrios con menos movimiento la gente era mucho menos propensa a salir a la calle para buscar alivio o verse con un vecino, porque la gente no se conocía, había pocos sitios a los que ir y muchos tenían la sensación de que las calles eran inseguras. De modo que se quedaban en casa, se sofocaban y morían.
Como muchas otras ciudades del mundo, Nueva York cuenta con varias decenas de refugios térmicos: bibliotecas, escuelas, centros de mayores y otros edificios refrigerados que abren sus puertas al público durante las olas de calor. En Nueva York cierran por la noche; además, muchos vecinos que podrían encontrar alivio en este tipo de espacios no saben de su existencia. Hay quien se niega a visitarlos por miedo a que le desvalijen el apartamento en su ausencia, como constató Klinenberg en Chicago. En Phoenix, los sin techo prefieren cocerse en tiendas de campaña plantadas sobre aparcamientos asfaltados antes que dejar sus pertenencias sin vigilancia para refugiarse en algún espacio interior, dice Ash Uss, de la organización benéfica André House of Hospitality.
Esos espacios podrían salvar vidas. Pero reducir el aislamiento social quizá sea igual de importante. Entre los neoyorquinos negros se registra el doble de fallecimientos por causas relacionadas con el calor que entre los blancos, pero estos sucumben tres veces más que los hispanos, quizás en parte porque hay más blancos que viven solos.
Enfrentarse al calor extremo es complicado, pues se trata de un problema multifactorial entrelazado con problemas sociales de ámbito general. Pero en eso radica su posible solución: si mejoramos la vida de nuestros conciudadanos más vulnerables, mejoraremos nuestra resiliencia al calor extremo.

La ola de calor europea de 2003 marcó un punto de inflexión. Suscitó reflexiones nacionales, cruces de acusaciones y reformas de calado. En menos de un año, Francia impuso por ley la instalación de «salas frescas» en residencias de ancianos hasta entonces desprovistas de aire acondicionado, puso en marcha sistemas de monitorización telefónica para la población vulnerable, reforzó los sistemas de alerta por calor y lanzó una campaña a gran escala sobre la prevención del golpe de calor. Cuando volvieron las altas temperaturas, se atribuyó a estas medidas que la mortalidad fuese 10 veces menor.
Sabemos con absoluta certeza que las altas temperaturas no desaparecerán y que el aire acondicionado por sí solo no evitará todas las muertes por calor. La gente necesita y desea salir al exterior.
Y por eso, en las ciudades calurosas de todo el mundo hay brigadas de trabajadores plantando árboles de sombra y enredaderas que bloqueen la luz del sol. Pintando tejados, ajardinando azoteas, levantando estructuras con toldos en aceras y parques, montando rociadores y duchas en los parques infantiles, experimentando con pavimentos permeables. En Nueva York se ha calculado que plantar árboles en el 17 % de la superficie de la ciudad y tratar todos los tejados para que reflejen la radiación solar podría reducir la temperatura general de la ciudad en casi un grado centígrado.
«No sabemos si estas herramientas serán suficientes para sobrevivir a otro medio grado de calentamiento –no digamos ya los tres que se prevén para finales de este siglo, afirma Kristie Ebi, investigadora de la Universidad de Washington que estudia el impacto del calentamiento global sobre la salud humana–. Pero, sin duda, no hacer nada no es una opción».
Replantearnos nuestro modelo constructivo será clave para sobrevivir a un futuro más caluroso. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los edificios se diseñaban teniendo en cuenta el clima. En las latitudes más cálidas, los arquitectos incorporaban diversos elementos para favorecer la ventilación cruzada y las corrientes ascendentes. Toldos, celosías, persianas, voladizos y porches protegían del sol las habitaciones. Los ventiladores de techo, que consumen hasta mil veces menos energía que el aire acondicionado, eran omnipresentes. Pero a medida que el caché y la influencia de la arquitectura moderna –con sus ventanas fijas y sus muros cortina de aluminio y vidrio– se extendieron por todo el mundo, también lo hizo la dependencia de la climatización mecánica.
La arquitectura adaptada al clima empieza a ponerse de nuevo en boga. Pero tenemos que vivir en las ciudades ya construidas. No parece que vayamos a derribar o reformar de arriba abajo cientos de miles de torres mal aisladas y de elevado consumo energético. En vez de eso, sugiere el arquitecto Daniel Barber, podríamos tratar de reformar nuestras expectativas.
Ahora es el momento, dice Barber, de que «nos preparemos para aceptar, e incluso apreciar, la incomodidad». Pasar un poco de calor en verano solía ser algo que aceptaban incluso las clases pudientes, quizá con la ayuda de un refresco helado. Barber cree que deberíamos aprender a aceptarlo de nuevo. En este paradigma, el opulento frío de nuestras salas de reuniones, o el que saluda al peatón sudoroso cuando se abren las puertas de un comercio, se convertirían en vestigios de una fugaz locura que vivimos a finales del siglo XX.
En la visión de Barber, el Norte global, donde se gasta energía a espuertas y hay exceso de confort, transferiría su ración de «riqueza térmica» al Sur global, empobrecido energéticamente, al menos hasta que hayamos abandonado los combustibles fósiles. Sería una suerte de indemnización en forma de confort por haber puesto en marcha el cambio climático. «Los arquitectos ya cuentan con los instrumentos y conocimientos necesarios para reducir nuestra dependencia de la refrigeración mecánica», afirma. Ahora su misión es hacer que la incomodidad sea culturalmente deseable.
Sin embargo, la incomodidad autoimpuesta será una ética difícil de vender a un público masivo en los países ricos, e incluso Barber –un provocador con un argumento serio– reconoce los límites del cuerpo humano: «Cuando estemos a 60 °C, más nos valdrá a todos tener aire acondicionado. Pero cuando el termómetro marque 29 °C, haga el favor de abrir la ventana y dejarse de historias».
Colaboradora habitual de National Geographic en sus versiones impresa y digital, Elizabeth Royte escribe sobre consumo y residuos, alimentación y agricultura. Es autora de tres libros.
----
Este artículo pertenece al número de Julio de 2021 de la revista National Geographic.
via https://ift.tt/JKJLOL https://ift.tt/35KS2mJ